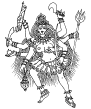
El tema es ampliado y profundizado
en el libro
El
poder de la estupidez
(junio 2010)
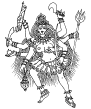
La estupidez
de las tecnologías
Por Giancarlo Livraghi
gian@gandalf.it
majo 2004
Traducción castellana de Gonzalo
García
febrero 2010
available also in English
disponibile
anche in italiano
No hay cultura humana, ni civilización, sin tecnología. Desde el remoto origen de nuestra especie, somos homo faber, el “hombre creador de herramientas”. El saber hacer, diseñar y mejorar útiles marca la diferencia entre la humanidad y otros organismos vivos. Los arqueólogos continúan descubriendo que las tecnologías de la conocida como “edad de piedra” eran más refinadas de lo que solía pensarse.
Esto no ha sido, ni es en la actualidad, un proceso de evolución regular. Hay fases de aceleración y tiempos de decadencia. Hubo descubrimientos y soluciones técnicas que se desarrollaron hace dos mil años, pero se olvidaron durante muchos siglos hasta que nuevos enfoques científicos abrieron de nuevo la vía conocimiento.
No es “exactamente ” cierto que hubiera ordenadores en la antigua Grecia, pero sí es un hecho que en la cultura del período helenístico hubo avances científicos notables, así como artilugios técnicos, algunos de los cuales solo se han redescubierto en fechas recientes, como por ejemplo el “mecanismo de Antikythera”. Véase The Archimedes Computer, en inglés o italiano.
Somos cada día más escépticos en cuanto a la noción de que nos hallamos en un estadio de gran progreso. Y aun así, hasta cierto punto, es cierto. La exploración científica está avanzando más allá de lo que habríamos imaginado hace cien o incluso cincuenta años. La tecnología evoluciona de tantas formas que resulta difícil comprender qué soluciones encajan mejor dónde, cómo y cuándo. Pero en ocasiones, la turbulencia de estos cambios nos aturde y siempre nos confunde.
Es difícil determinar qué supone una verdadera mejora y qué no. Aunque se está logrando un progreso útil en varias áreas, en algunas de las más importantes nos estamos quedando peligrosamente retrasados. También se hacen cambios irrazonables en cuestiones que sería mejor dejar como estaban. El “progreso” no ha sido nunca coherente u homogéneo. Debemos tener en cuenta que el estadio en el que nos hallamos ahora resulta aún más confuso.
Costaría poco afirmar que, así como la humanidad es con frecuencia estúpida, también lo son sus máquinas, en la misma forma y medida. Pero no ocurre así, porque las máquinas no son como las personas. Tienen un cometido distinto y funcionan de otra manera.
Alan Turing, que desempeñó un papel notable en el desarrollo de los ordenadores, solía decir que «si suponemos que una máquina es infalible, no podrá ser también inteligente». La función de una máquina es realizar, de un modo muy preciso, una tarea definida con exactitud. Haciendo eso, no puede ser ni inteligente ni estúpida.
Ello no obstante, nos afligen – con creciente frecuencia – toda clase de problemas y accidentes debidos a la torpe estupidez de las tecnologías. Cuantas más funciones se añaden, amplían y complican, mayor es la probabilidad de un mal uso o mal funcionamiento.
Cuanto más “inteligentes” pretendan ser, menos podremos confiar en su “infalibilidad”, en que realicen las tareas simples que les encomendamos sin convertir esa labor en un enigma frustrante. (Véase La cucaracha – 1998).
Las máquinas complejas son parte de nuestra experiencia cotidiana, cada día con mayor frecuencia. Se hace difícil imaginar un mundo sin coches o aviones, sin aparatos para el hogar y la oficina, sin redes u ordenadores, un mundo en el que no pudiéramos comunicarnos instantáneamente con los demás, independientemente de donde estén (o estemos). Las funciones básicas de estas tecnologías son, por lo general, sensatas y fiables. Pero se tornan frágiles por culpa de las falsas “innovaciones” y las “actualizaciones ” torpes.
Esto no ocurre solo con los equipos que usamos directamente. Apenas somos conscientes de hasta qué punto nuestra existencia está condicionada por las tecnologías empleadas en los sistemas que dirigen el mundo en que vivimos.
Un análisis de la caótica estupidez de las tecnologías y sus múltiples efectos podría ocupar miles de páginas. Ya se han escrito libros interesantes sobre la materia.
Se explica en Slaves of the Machine (1998) de Gregory Rawlins, The Inmates Are Running the Asylum (1999) de Alan Cooper, The Software Conspiracy (2000) de Mark Minasi. Y con notoria claridad en In the beginning... was the command line (1999), de Neal Stephenson (en español, publicado en 2003, En el principio... fue la línea de comandos). Para una descripción sarcástica de esta enfermedad, véase una brillante página (en inglés) de The Hitch-Hiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams.
Las personas que diseñan y gestionan las tecnologías no son más (ni menos) estúpidas que el resto de la humanidad. Pero las razones – y las consecuencias – de la estupidez técnica poseen algunas peculiaridades muy específicas.
La tecnología multiplica la estupidez. Lo mismo cabe decir de algunos comportamientos humanos, aunque lo hacen de otro modo. Por ejemplo, el síndrome del poder potencia y complica activamente la estupidez.
La tecnología es un multiplicador neutro, un mecanismo automático capaz de reproducir los sinsentidos con millones o billones de copias. Es un sistema de elaboración que puede comenzar con algún pequeño error humano y difundirlo creando complicaciones incontables, hasta que resulta imposible de recuperar. El caos producido conduce hacia una expansión “potencialmente infinita” de la estupidez, cuyos efectos oscilarán entre lo inquietante y lo directamente catastrófico.
Una de las muchas reflexiones que he escrito sobre esta cuestión fue un articíulo publicado en marzo de 1999: Las máquinas no son “malas”, pero son muy estúpidas. Comenzaba con estas palabras.
Desde el inicio de la moderna tecnología industrial, hace dos siglos, la literatura (no solamente la ficción científica) ha estado describiendo toda clase de escenarios catastróficos. Las máquinas – imaginan – tomarán el poder y nos reducirán a la esclavitud.
Otras actitudes parecen reflejar asimismo un miedo irracional frente al desarrollo técnico. Pero los problemas a los que nos enfrentamos son muy distintos.
No hemos visto, y es improbable que lleguemos a ver nunca, máquinas “inteligentes” capaces de replicarse a sí mismas que rijan el mundo y reduzcan a la humanidad a la condición de ganado. El problema es que las máquinas son, en lo esencial, estúpidas, al par que cada día más complicadas.
Con frecuencia, su complejidad las hace menos fiables y dificulta más su mantenimiento y reparación. No hace falta usar un ordenador todos los días para topar con alguna confusión derivada de una tecnología pobremente concebida o mal aplicada.
¿Hay que culpar a las máquinas? En ocasiones, lo parece. Pero la causa de los problemas es siempre el error humano, cuando no alguna artimaña. Las máquinas llevan a cabo tareas repetitivas y predefinidas. Cuando no lo hacen adecuadamente, la culpa es de quien las ha diseñado erróneamente, las ha fabricado mal, las usa de forma equivocada o las vende prometiendo que harán cosas que en realidad no pueden hacer.
¿Qué ha cambiado en los años siguientes? Nada, salvo que la situación ha ido a peor. Solo ocasionalmente ha ido emergiendo un poco la verdad, como en el caso de la industria automotriz (y algunas otras industrias): se han apresurado a emplear tecnologías insuficientemente probadas (sobre todo, electrónicas) que ha causado algunos problemas graves; resulta necesario revisar de raíz la forma en la que aquellas se diseñan y aplican.
Un titular inusualmente brillante del periódico italiano La Repubblica, del 14 de abril de 2004, bautizó esta cuestión como “la larga noche de la electrónica”. Durante muchos años, en efecto, se nos ha mantenido en una incómoda oscuridad, con más pesadillas de las que deseábamos o merecíamos. El tiempo pasa pero, hasta el momento, no parece que nos estemos despertando tan activamente como deberíamos.
En las aplicaciones industriales bien dirigidas, la tendencia que impera es proceder con objetivos de eficiencia – y cuando el equipo de producción automática no cumple con los estándares de calidad, los buenos jefes de fábrica saben cómo recuperar los instrumentos más fiables – a la vez que se continúa experimentando con innovaciones potencialmente mejores.
Sin embargo, en lo que respecta a las tecnologías de la información y la comunicación, la mayoría de las compañías salen de sus áreas de competencia y se encuentran metidas en la confusa y desordenada proliferación de útiles disponibles.
Es un hecho demostrado que las grandes inversiones en las tecnologías de la información y la comunicación, si se realizan sin objetivos precisos y sin una idea clara del proceso, suponen un despilfarro descomunal, además de causar fallos técnicos, generar toda clase de problemas de organización y provocar pérdidas de calidad.
Naturalmente, es posible crear y utilizar aparatos, ordenadores y redes fiables. En la mayoía de los casos, los sistemas de navegación de los aviones, los equipos electrónicos de la cirurgía y las otras aplicaciones cuyo fallo pondría en peligro inmediato las vidas humanas, poseen buenos niveles de eficiencia (y un respaldo adecuado). Pero son numerosos los sistemas grandes que no funcionan tan bien como deberían.
Incluso en las empresas técnicas y científicas más complejas, como por ejemplo en la exploración espacial, han ocurrido varios accidentes inesperados cuya causa cabe adscribir a tecnologías mal concebidas o aplicadas.
Una “bomba inteligente” es una máquina muy estúpida, que utiliza sus refinados sistemas de navegación para alcanzar un destino específico y entonces activa un mecanismo. Ignora por completo que, al hacerlo así, se destruirá a sí misma y volará en pedazos un montón de cosas... incluida una multitud de seres humanos. Es responsabilidad de quien la ha concebido – y de quien la usa – asegurarse de que logra el mayor efecto posible reduciendo asimismo en todo lo posible los “daños colatelares”.
En el uso cotidiano de la electrónica, las consecuencias son mucho menos dramáticas, pero cada día causan toda clase de problemas que podrían evitarse fácilmente si las tecnologías se diseñaran y aplicaran para encajar con las necesidades de las personas y organizaciones.
Es una enfermedad a la que estamos extrañamente acostumbrados. Aceptamos con una facilidad pasmosa – y excesiva – la ridícula idea de que es imposible evitar las ineficacias de las tecnologías de redes y ordenadores; o la idea paralela de que, cuando algo falla, es culpa del usuario.
Un robot industrial funciona mejor que una persona cuando se trata de realizar con precisión una tarea repetitiva. Pero cuando se requiere gestionar procedimientos complejos, las tecnologías son mucho menos de fiar.
En la actualidad, la mayoríia de las personas (salvo que sean totalmente incompetentes en este campo) ya no habla de los ordenadores como “cerebros electrónicos”. Pero todavía impera una ilusión muy extendida según la cual podemos delegar el pensamiento en las máquinas. O que – nadie sabe por qué esotérica influencia – pueden desarrollar alguna clase de pensamiento propio.
Debo admitir que, como varias personas que conozco, a veces me enfado con una máquina (sobre todo, un ordenador) cuando no hace lo que yo espero que haga o, peor aún, hace cosas que no quiero. Lógicamente, sé que no escucha mi estallido. Pero además de “liberar vapor”, el arrebato me ayuda a centrarme en el problema y ser tan obstinado como haga falta hasta encontrar una solución viable.
Es importante entender bien que las máquinas son mecánicas. Nunca deberíamos esperar de ellas que puedan actuar sin supervisión humana.
La causa por la cual muchos aparatos funcionan mal y tienden a empeorar no es ninguna perversidad maliciosa, ni de las máquinas mismas ni de los abstrusos códigos que las rigen. Es la estupidez humana de quienes designan, venden y emplean artilugios ineficientes y torpes.
No solo es miope, sino propiamente estúpido, desarrollar tecnologías que respondan a los caprichos de los programadores (o de aquellos directivos de marketing adictos a lo espectacular) antes que a las necesidades del común de las gentes.
La situación empeora por la costumbre generalizada de tratar a la gente como si fuera tonta e imponerle obediencia, en lugar de animarnos (y ayudarnos) a ajustar las tecnologías y los procedimientos de modo que encajen con nuestros requisitos, comportamientos y actitudes personales.
Una máquina funciona bien, casi siempre, cuando se diseña del modo más simple posible para un propósito muy específico.
Incluso una máquina que realiza una diversidad de labores – como ocurre con los ordenadores personales – funcionaría mucho mejor si sus funciones se mantuvieran por separado, con independencia entre sí, y solo se compartieran los recursos cuando esto fuera necesario (o realmente más útil y conveniente).
Se evitarían muchos problemas y accidentes irritantes si cada persona pudiera instalar solo aquellas funciones que de verdad necesita, en lugar de verse obligado a operar entre un revoltijo de mecanismos indeseados (cuando no directamente desconocidos) que interfieren entre sí causando muchos disgustos innecesarios.
También ocurre que una tecnología, per se, funciona, pero el modo en que se la utiliza provoca errores, ineficiencias y la adquisición de malos hábitos (un problema generalizado y detestable es “el síndrome de powerpoint”, pero existen otras muchas maneras de “dejarse llevar” por los recursos técnicos hasta perder de vista por qué los usamos).
Otra ampliación del poder de la estupidez viene de la absurda noción de que todo crece “exponencialmente”.
Existe un concepto erróneo que se ha originado en las tecnologías de la información. No es cierto que, en el proceso informático de datos, haya nada que se “doble cada dos años”. Esto se conoció en origen, en 1965, como la “ley de Moore”, que decía: «El número de transistores que cabe situar en un circuito integrado se incrementa exponencialmente y se dobla aproximadamente cada dos años». Cuando, en los años siguientes, se constató que no era así, la “velocidad“se “rebajó” a dieciocho meses, y más tarde, a veinticuatro. Todas las divagaciones no tienen sentido: no existe ninguna “ley” del estilo.
En cualquier caso, ocurra lo que ocurra dentro de los ordenadores, no se puede aplicar tal concepto a las épocas y los ciclos de la evolución humana; tampoco a toda clase de hechos que pueden ser más lentos o más rápidos dependiendo de una diversidad de circunstancias que sería estúpido (y peligroso) “generalizar” creando un estándar imaginario.
Este mito no solo causa toda clase de problemas y fallos en el uso de las tecnologÃas, sino que también ha contribuido al síndrome de la prisa generalizada, ina fuente peligrosa de estupidez (véase Elogio de la lentitud).
Una noción tonta, que hoy parece haberse olvidado ya, era muy común a finales del veintesimo siglo. Se decía que con las “nuevas tecnologías” había surgido una nueva definición del tiempo, por la cual “un año dura tres meses”. Nunca ha habido hechos que prueben esa ridícula teoría. Pero se predicaba en calidad de “verdad absoluta” en convenciones, seminarios, manuales de dirección, sesiones de formación y universidades.Los resultados fueron grotescos y pintorescos, salvo para muchos de los que invirtieron en empresas aventuradas y apresuradas, que lo hubieron de vivir con inquietud. Especialmente en los sistemas de comunicación, las complicaciones e ineficiencias van de Guatemala a Guatepeor.
Un teléfono es un aparato de lo más útil, pero al convertirlo en una máquina multifuncional, resulta menos fiable y más difícil de usar; por otro lado, como es demasiado fácil acceder a ellos, tanto las organizaciones como las personas han levantado defensas y creado interferencias de tal modo que al final no hay forma de contactar con ellas.
Los servicios de respuesta automática, de mal funcionamiento y atasco habitual, son objeto de muchos chistes... pero no resultan nada graciosos cuando son el obstáculo que nos impide hallar una respuesta o conseguir que se haga algo necesario.
Las tecnologías que se concibieron hace cuarenta años para gobernar la internet, y hace veinte años para la world wide web, eran en lo esencial eficientes, fiables, abiertas y transparentes. Todavía lo son y todavía funcionan. Pero se han añadido demasiados elementos a esos cimientos que eran razonables. Hallamos ahora catedrales de concepción torpe y construcción apresurada, que adolecen de las mismas enfermedades que el sistema operativo más utilizado en los ordenadores personales, con todos sus programas a cuál más desmañado.
La solución de todos estos problemas de confusión se basa en dos conceptos simples.
La tecnología más eficaz y fiable es la menos elaborada, más verificada a fondo y destinada a un propósito concreto (y por lo tanto, esta es también la más inteligente – véase El sutil arte de la simplicidad).
Y esencialmente, las tecnologías deben diseñarse para responder a las necesidades humanas, no para obligar a la gente a adoptar una obediencia antinatural – y, a menudo, absurda – a los mecanismos automáticos.
Para acabar con la proliferación de revoltijos inútiles, complicaciones irritantes e ineficiencias inaceptables, no necesitamos ni un buldócer ni un herbicida. La mejor medicina es una dosis generosa de sentido común, aplicado en la práctica, junto con la determinación firme de poner a las máquinas al servicio del pueblo, no a la inversa.