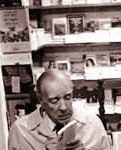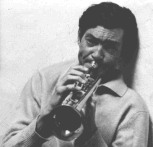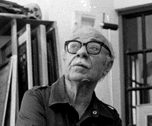LA INDUSTRIA
LA CRISIS
LA CURA NEOLIBERAL
UN NUEVO CICLO HISTORICO
|
Economía
Desde la reestructuración sustitutiva de
importaciones de los años 30 hasta el desmantelamiento
neoliberal de los años noventa la industria ha sido la
principal actividad productiva argentina; lo es todavía
si se considera solo la producción de bienes reales. Era
una industria a elevada integración vertical: de la
siderurgia a la metalmecánica, al automóvil, a las
máquinas-herramienta y a los electrodomésticos; de la
petroquímica de base a las fibras, los plásticos, los
herbicidas y fertilizantes, los textiles y el vestido;
del aluminio y las aleaciones especiales a los aviones y
cohetes, y así en todos los sectores. Una tan elevada
complejidad estructural estaba dimensionada sobre un
mercado interno relativamente pequeño de 20 a 30
millones de habitantes, porque la industria, con pocas
excepciones, no estaba en condiciones de exportar. Esta
situación no podía no producir fuertes deseconomías de
escala, costos insoportablemente altos que se propagaban
a cascada por las líneas verticales. Salvo la
industria de la alimentación, generalmente de elevada
eficiencia, la industria argentina tenía costos
estructurales que volvían impensable la competencia,
más todavía en el dinámico mercado mundial que fue
afirmándose después de la segunda guerra mundial. Los
alimentos y las materias primas de origen rural
representaban cuatro quintos de las exportaciones; pero
el mercado internacional de los productos agrícolas de
clima templado era uno de los más castigados en el mundo
de la posguerra: era el terreno de las experiencias
super-proteccionistas del MCE y de las prácticas de
dumping de los Estados Unidos. Esto reducía notablemente
la posibilidad de importar, no solo productos de consumo
(cuya incidencia era, por la política sustitutiva,
insignificante), sino también semielaborados,
componentes y tecnología para la industria.
Todo lo que no se podía importar debía ser producido
en el país, al costo -y a la calidad- que fuera. El
"insumo crítico" determinaba toda la
constelación de precios: si para hacer una máquina
hacía falta un engranaje, y para hacer el engranaje una
cierta aleación de la cual se requerían pocos
kilogramos en todo el país, se producía esa aleación,
aunque el costo, por razones de escala, resultara
astronómico, y la calidad, por motivos de actualización
tecnológica, fuera deleznable. Los militares fueron
maestros en esta política de la inversión improductiva:
a las razones de penuria de importaciones sumaban la
ideología de la "seguridad nacional".
Obviamente estos "insumos críticos"
contribuían a elevar aún más los costos relativos de
la industria argentina; más difícil era exportar, y
más reducido el margen para importaciones, lo que
volvía más difícil todavía exportar.
Argentina había entrado en su atolladero como
consecuencia del cierre europeo a las exportaciones
argentinas de alimentos en los años 20 y 30, confirmado
y ampliado en los años 50 y 60 por los actos
constitutivos del Mercado Común Europeo. En esa
situación la sustitución de importaciones era
simplemente una medida defensiva obligada. El problema es
que fue teorizada por el economista Pinedo (maestro de
Raúl Prebisch, a su vez teórico de la Cepal y de la
industrialización por sustitución de importaciones para
el "tercer mundo"), y -fusionada con la
ideología militar y el nacionalismo conservador-,
elevada a pensamiento nacional indiscutible.
Un gobernante pragmático -como Perón sostenía ser-
hubiera debido reconocer la mutada realidad, y adaptar el
pais a la situación de la segunda posguerra. Pero la
autarquía industrialista se había convertido en una
ideología dogmática ligada al orgullo nacional y a la
soberanía, además de una fuente de ingresos y de poder
para demasiadas personas. Más pasaba el tiempo, y más
difícil era reestructurar el sistema-pais sin un costo
insoportable; más pasaba el tiempo, y más la economía
argentina divergía en relación al mundo.
Entre los años 60 y 80 el sistema ideológico
generado por la autarquía se había consolidado en el
potente complejo industrial-militar, que tomaba una a una
todas las palancas del poder, hasta establecer su proprio
régimen, la dictadura militar. Mientras tanto la
tecnificación agraria iniciada por Frondizi, y
continuada casi sin interrupción en los convulsos años
sucesivos, daba los primeros resultados; y en el mundo, a
pesar de que continuaba el bloqueo comercial europeo y el
dumping alimentario US (al que se habían sumado Francia
y Alemania), las compras de los países del bloque
soviético, y en medida menor de los países árabes y
del sudeste asiático permitieron una recuperación de
las exportaciones agrícolas. El saldo comercial, sin
embargo, terminaba devorado por los intereses de la deuda
externa y la fuga de capitales.
|

LA INDUSTRIA
LA CRISIS
LA CURA NEOLIBERAL
UN NUEVO CICLO HISTORICO
|
La crisis
La dictadura militar legó al gobierno democrático de
Alfonsín una situación económica que no tiene paralelo
ni aún en la tormentosa historia económica del pais. El
gobierno radical -a pesar del correcto diagnóstico de
algunos de sus expertos- subvaloró dramáticamente la
gravedad de la crisis, y creyó que, como en el pasado,
era posible salir precariamente del apuro manipulando los
cambios. Cuando implementó un plan de estabilización
monetaria pretendió hacerlo sin renunciar a nada, sin
tocar los intereses del complejo industrial-militar, ni
las empresas públicas en ruinas, ni el sistema
jubilatorio, ni la pequeña industria de altos costos, ni
las conquistas de los asalariados. Incapaz de tomar
partido, de dañar algunos (ży a quiénes?) para salvar
a todos, cayó en catatonia mientras las llamas de la
crisis devoraban el pais.
El elemento central de la crisis era la
hiperinflación. Una devaluación de la moneda a tasas
del 6 mil por ciento anual cortocircuita virtualmente la
entera economía. Evapora el cálculo racional, la
planificación de las inversiones, la noción misma de
futuro. La precariedad impregna las relaciones sociales,
hunde empresas e instituciones, difunde una psicología
lábil y neurótica. Alrededor de este núcleo de crisis
giraban la monstruosa deuda externa en dólares, las
fugas de capitales, la "dolarización" de los
ahorros y de los intercambios, la evaporación (o
privatización) de las reservas monetarias, la
incapacidad de las autoridades monetarias para operar
sobre las tasas de interés.
Esta carrera enloquecida podía ser detenida (y lo fue
en efecto durante el gobierno de Alfonsín, aunque por
poco tiempo); el problema de los problemas era sin
embargo la reestructuración de la ruinosa economía real
argentina, causa de la hiperinflación y de toda su
constelación de desgracias. En primer lugar el Estado y
su sistema de empresas; no hay duda de que el Estado
argentino era hipertrófico, ineficiente, ligado a
decenas de miles de subvenciones, dádivas y gastos
clientelares, presente en forma ramificada en toda la
economía, con un peso del sector público comparable
solo al de Polonia o Hungría en los tiempos del
socialismo real.
La necesaria reestructuración no podía sin embargo
ignorar el problema de la eficiencia de la entera
economía, incluyendo la industria y los servicios
privados, no menos responsables de la situación de
crisis.
Si hubiera habido tiempo -y no lo había- la solución
podría haber sido derivar las inversiones (que eran casi
totalmente públicas) hacia dos o tres complejos
verticales diseñados a partir de las condiciones
existentes en el mercado internacional, y no en una
imposible economía autárquica. Sucesivamente se podía,
en forma gradual, desmantelar los sectores ineficientes,
canalizando recursos y ocupación hacia los eficientes,
mientras se procedía a una reforma profunda y un
redimensionamiento del aparato de Estado, liquidando en
profundidad el complejo industrial-militar y redefiniendo
en forma contractual las premisas del sistema social.
Pero el gobierno de Alfonsín no tenía ni la voluntad,
ni la fuerza ni el tiempo de hacer tal cosa.
|

LA INDUSTRIA
LA CRISIS
LA CURA NEOLIBERAL
UN NUEVO CICLO HISTORICO
|
La cura neoliberal
Al ritmo veloz de la hiperinflación se saldó una
alianza entre el bloque industrial-militar, la clase
empresaria que había lucrado con la dictadura y lucraba
todavía apostando contra el peso, y la estructura
política del peronismo, incluyendo los sindicatos. Unida
alrededor de la candidatura de Menem, esta oposición
encontró un vasto apoyo de masas, entre los millones de
personas arruinadas por la crisis y la hiperinflación.
Después de algunos meses de vacilaciones, y un nuevo
ataque de fiebre hiperinflacionaria, el gobierno Menem
adoptó la política económica propuesta por Cavallo: un
tratamiento neoliberal salvaje, sin el menor contrapeso
social.
Lo más notable es que dicha política no desintegró
el bloque social en el que se apoyaba su gobierno. Es
cierto que la burocracia industrial-militar,
desprestigiada por la guerra perdida de las Malvinas y
por sus crímenes de masa, no estaba en condiciones de
resistir, y que el "poder sindical" era ya una
sombra sin consistencia. Pero los mismos asalariados y
clase media directamente golpeados por el plan de
estabilización aumentaron su apoyo al gobierno. Es que
los argentinos habían dolarizado sus deudas: una nueva
devaluación del peso los habría arruinado. Por otra
parte, la apertura al mercado mundial produjo una rápida
recomposición de clases sociales: una parte considerable
de la clase media (y una más pequeña de la clase
obrera) consiguió reciclarse con una asombrosa
flexibilidad a las nuevas reglas del juego.
El menemismo no perdió su consenso ni aún cuando se
volvieron visibles los aspectos más negativos de su
política: la miseria en las zonas marginales, la
desocupación de grandes masas de trabajadores, el
empobrecimiento de enteros sectores de la clase media, la
eliminación de los mecanismos de protección social de
ancianos, enfermos y otros sectores débiles, el
desmantelamiento del sistema educativo de masas. Es que
la ideología del nuevo gobierno no expresaba una simple
conspiración de poderes fuertes; el individualismo
trepador, el desencanto, el cinismo egoísta y
antisolidario, dominaban la cultura mundial, y penetraban
en abundancia en la Argentina de la democracia,
encontrando un terreno fértil en la
"educación" de las masas del período de las
dictaduras militares.
El símbolo y pilar central del plan Menem-Cavallo era
la paridad uno a uno del peso argentino con el dólar
USA, sostenida por una rígida convertibilidad. Para
consolidar esta situación fue reducido el déficit
público mediante un corte drástico del gasto, la
privatización casi total de la enorme constelación de
empresas y de emprendimientos económicos del Estado, la
reforma del sistema jubilatorio y sanitario sin ninguna
gradualidad ni compensación. La reducción del gasto
afectó duramente a las Fuerzas Armadas, pero destruyó
virtualmente el sistema educativo y la investigación.
Fueron expulsados millares de empleados públicos, pero a
la vez fue restaurada una fuerte disparidad salarial a
favor de los sectores altos de la burocracia. El hacha
cayó en general sobre los más débiles; pero esto no es
algo novedoso en el mundo de hoy.
|

LA INDUSTRIA
LA CRISIS
LA CURA NEOLIBERAL
UN NUEVO CICLO HISTORICO
|
Un nuevo ciclo histórico
A partir de esta violenta reestructuración emergió
un pais profundamente mutado. La "revolución
agrícola" de las décadas precedentes,
ulteriormente alimentada por el gobierno Menem-Cavallo,
llegó a su fase madura. El agro argentino estaba en
condiciones de competir en el mundo sin las permanentes
devaluaciones del período precedente, más aún, en
condiciones de crónica sobrevaluación de la moneda. El
desarrollo de Brasil -y en general de América Latina-
por un lado, y los milagros económicos del sudeste
asiático por el otro, habían modificado las condiciones
del mercado internacional de alimentos, generando una
nueva demanda.
Argentina se regionalizó, con el Mercosur (el nuevo
mercado regional constituído con Brasil, Uruguay y
Paraguay, al que sucesivamente adhirió Chile) como
principal mercado. Cambiaron sus puntos de referencia
internacionales, reduciendo la centralidad europea y
aumentando las relaciones con el Nafta (Estados Unidos,
México y Canadá) y con Japón y su área asiática.
En las ciudades grandes y medias los servicios
ocuparon el puesto dinamizador de la industria. Centros
comerciales y grandes cadenas de supermercados
sustituyeron la miríada de pequeños comercios, y
nacieron numerosos nuevos servicios a baja intensidad de
capital. Por primera vez en la historia argentina el
turismo se transformó en un recurso significativo,
gracias sobre todo al aumento del nivel de vida en la
región. Mejoraron algunas infraestructuras privatizadas,
como los teléfonos o las autopistas, aunque
desarrollando, con sus políticas regresivas de tarifas,
un rol de freno (por ejemplo, en relación a Internet).
Logros de una política de largo término, como la
diversificación de las fuentes de energía (mérito de
la burocracia del período histórico anterior), llegaron
a maduración dando al país un balance energético
equilibrado, con fuerte participación de la
hidroelectricidad y poco uso de hidrocarburos, producidos
de cualquier manera localmente. La relativa
"normalización" de los servicios
infraestructurales, la ampliación del mercado
garantizada por el Mercosur y la disponibilidad de mano
de obra educada y desocupada atrajeron algunos sectores
industriales multinacionales en proceso de
descentralización, como el automóvil.
Los años 90 fueron de fuerte crecimiento económico,
a pesar de las dos crisis financieras (el efecto
"tequila" y el efecto "samba") que
causaron bruscas detenciones. El movimiento de capitales
fue casi continuamente positivo, sin saltos deslumbrantes
como los del sudeste asiático, pero también sin su
volatilidad. Argentina recuperó posiciones relativas en
la economía mundial, volviendo a colocarse en la franja
"media" de paises de la que había caído.
La erosión del consenso al gobierno Menem se
desarrolló en un terreno crítico del nuevo modelo: la
corrupción y el delito. La corrupción es una forma de
privatizar la cosa pública, y al mismo tiempo de generar
una nueva clase dirigente ligada al Estado: es más o
menos lo que sucedió en Argentina a fines del siglo XIX.
Pero es a la vez una ruptura de las reglas del juego, sea
del mercado que del intercambio político, que roe
profundamente la confianza. Nadie quiere jugar cuando el
árbitro es sistemáticamente vendido. Cuando la
corrupción supera un cierto límite se transforma en un
obstáculo a la economía, y una causa de aislamiento en
el terreno internacional, no menos grave que la
autarquía y la hiperinflación.
El "delito" se refiere por una parte a una
sensación -difícilmente reducible a datos
estadísticos- de la población, una sensación de
inseguridad que recorre todo el mundo de hoy, y que se
relaciona con el debilitamiento de las solidaridades
sociales, con el mismo egoísmo triunfante que es el
motor positivo del ciclo económico. El egoísmo agredido
piensa solo en defender su riqueza individual a cualquier
precio; el egoísmo agresor quiere solo apropiarse de
riqueza, real o simbólica, a cualquier precio. No hay
duda de que la desocupación masiva, la repentina caída
en la miseria de sectores no pequeños de la población,
y la sed de gasto y de consumo -la rapacidad individual-
como principal y único elemento de promoción del
activismo económico de las personas, genera condiciones
para el aumento de la criminalidad. Pero es esta última
la determinante: la clase media se encuentra amenazada
por hordas famélicas solo en sus fantasías culpables, y
realmente por predones despiadados que -considerados
desde el punto de vista moral- son el espejo deformante
de sí misma.
Pero hay otros elementos específicamente argentinos
en esta situación, y son la corrupción y
"privatización delincuencial" de los órganos
de policía, y la presencia de una numerosa "mano de
obra desocupada" de torturadores y represores
educados por las dictaduras. Estos elementos saldan la
temática de la corrupción y la del delito. Frente a la
población tiende a aparecer un Poder formado por bandas
de corruptos, delincuentes y violentos, que se disputan
el botín en oscuras guerras privadas, compran jueces,
contratan policías, vulneran todas las reglas de la
convivencia y todas las barreras morales. Sea o no esto
cierto, lo sea total o parcialmente, el resultado opera
realmente en la confianza de los operadores económicos
(argentinos y extranjeros) y en la confianza política
que determina el consenso y que vuelve aceptables los
duros sacrificios que la reestructuración ha significado
y significa para buena parte de la población.
En el terreno de la economía real los puntos débiles
del nuevo ciclo económico se sitúan principalmente en
dos sectores: la educación y el acceso
al mercado mundial. No parece casual que, en los
dos casos, se trata de aspectos descuidados de la
"mundialización" que se resuelven solo con una
decidida extensión de la misma, sea en términos de
regionalización que de internacionalización.
|