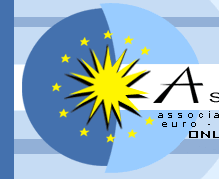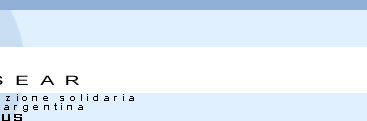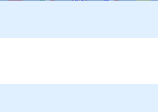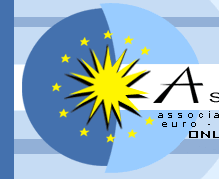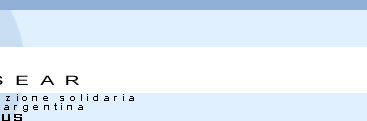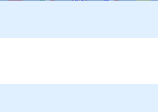NOTICIAS DE AMERICA LATINA Y EL MUNDO
¿Qué HAMBRE?
He
aquí la segunda entrega de unas reflexiones, no por muy difundidas
suficientemente conocidas, sobre los mitos acerca del hambre
Demasiadas bocas para alimentar.
Según
este mito el hambre no podrá reducirse o eliminarse hasta que no se reduzca o
detenga el crecimiento de la población o su número absoluto.
Algunos
autores escriben literalmente "asustados" por lo que consideran un imparable
crecimiento exponencial de la población humana, un elemento para provocar o
agravar catástrofes y pronostican hambres masivas.
Quien
esto escribe no cree que un mundo con 40.000.000.000 de personas sea posible o
deseable pero si quiere incidir en los presupuestos básicos de tales
predicciones, o explicaciones, cuando justifican el hambre actual o pasada en
los meros números humanos.
En los
últimos cincuenta años las tasas de fertilidad y de crecimiento de la población
mundial se han reducido considerablemente incluso en la prolífica África y no
sólo en los países autodenominados desarrollados.
Así
frente al alarmismo de algunos investigadores que pronosticaban un holocausto
provocado por el crecimiento descontrolado de la población entre los años 70 y
finales del pasado siglo XX, las últimas proyecciones de Naciones Unidas para el
año 2050 de alrededor de 10.000.000.000 de personas son dos mil millones menores
que las realizadas hace veinte años, con una posible estabilización en los once
mil millones.
Dentro de los niveles que la tierra podría soportar según la mayoría de los
expertos.
De todos modos es inevitable sentir incertidumbre acerca de estas proyecciones
tanto al alza como a la baja.
Sin embargo, hay más argumentos que el descenso de la tasa de crecimiento de la
población pone en cuestión. Nos referimos a la explicación de que el crecimiento
de la población es causado por la pobreza. Según este argumento, en pocas
palabras, los pobres necesitan tener muchos hijos porque no disponen de un
sistema de pensiones para la vejez o enfermedad que les asista. Además debido a
las altas tasas de mortalidad infantil sería necesario tener muchos hijos para
que sobrevivieran unos pocos.
Explicar
esta reducción del crecimiento de la población junto con el mantenimiento, o
agravación, de la pobreza en el mundo parece ser una nueva tarea que se nos
presenta a quienes nos oponemos a los argumentos catastrofistas o racistas. Lo
dejamos señalado y continuamos el argumento.
Dada la
inevitable incertidumbre que rodea al futuro nos vamos a centrar en la
actualidad y el pasado para señalar que no ha habido superpoblación que provoque
el hambre.
Así
dejando la perspectiva mundial, tratada en el mito nº 1, para ceñirnos a
parcelas de este planeta, cabría esperar que en los lugares con más densidad de
población por unidad de recursos hubiese más hambre. Sin embargo, no es difícil
encontrar ejemplos en contra: Trinidad y Tobago tiene menos de la mitad de
tierra agrícola por persona que Guatemala, sin embargo, en Guatemala el
porcentaje de niños de menos de cinco años cuyo desarrollo está afectado por la
falta de alimento es doce veces mayor. Países como Nigeria, Brasil, Argentina,
Bolivia tienen amplios recursos alimenticios per capita pero una parte de sus
poblaciones padecen hambre.
Bien,
pero volvamos al principio: ¿No viven la mayor parte de los hambrientos en
países de rápido crecimiento de la población?
En un
estudio de 1989 de la Universidad de Cornell que abarcó 93 países y variables
como el crecimiento de la población y el consumo de alimentos entre otras, no se
halló evidencia de que el rápido crecimiento de la población causase hambre sino
que era consecuencia de la desigualdad y la pobreza. Otro estudio de la
Universidad de Michigan validó esta interpretación.
Y si no
es la pobreza debida al crecimiento demográfico, entonces, ¿cual es la causa? Ya
mencionamos algo de ello en el Preámbulo. Consideramos dos tipos de escasez: Una
es la escasez socialmente generada y la otra la escasez absoluta. La última se
refiere a que vivimos en un planeta finito con unos límites, cualquiera que sean
en concreto y a pesar de ser mudables, para soportar población, uso de recursos
y contaminación. Desgraciadamente se ha empleado la escasez absoluta para
imponer la escasez socialmente generada pues están relacionadas pero no son lo
mismo.
La falta
de recursos actual de la mayoría de la población mundial y parte de la
degradación ecológica son comúnmente el resultado de injustas medidas sociales
que fabrican la escasez por todo el mundo para beneficio de intereses económicos
o políticos.
Veamos unos ejemplos: En Guatemala el 65% de la mejor tierra agrícola está en
manos del 2% de la población. En Brasil, 340 grandes propietarios, incluyendo
multinacionales, poseen más tierras que todos los campesinos juntos. En
Filipinas el 5% de las familias poseen el 80% de las tierras a pesar de siete
leyes de reforma agraria desde 1933.
El resultado de la acumulación de tierras en unas pocas manos es, obviamente, la
escasez o falta total de tierras para gran parte de la población. Por ejemplo en
Costa Rica el 55% de las familias rurales no poseen tierra o es insuficiente,
mientras 2.000 poderosas familias controlan más de la mitad de la tierra arable
de la nación.
Para colmo grandes extensiones de tierras permanecen sin cultivar, en Guatemala
los mayores propietarios dejan 1.200.000 hectáreas sin cultivar ya sea para
evitar la bajada de los precios para exportación si fuesen cultivadas o por
simple especulación. Se calcula que 300.000 campesinos de más de veinte años
carecen de ocupación estable en dicho país.
Así, la falta de tierra y la pobreza se dan la mano: se calcula que en América
Central ocho de cada diez campesinos carecen de tierra suficiente para sostener
a sus familias justificando las escandalosas cifras de malnutrición.
Sin
embargo, la construcción de la escasez no se limita a la clase, grupo o familia,
en el interior de ésta también existen discriminaciones que afectan a las
mujeres e hijos ya que la comida familiar no es siempre compartida
equitativamente o según las necesidades.
-Debemos
sacrificar los ecosistemas a la producción de comida.
El mito afirma que para alimentar a los hambrientos el mundo hay que destruir
los mismos recursos necesarios para cultivar comida. Para alimentar a los
hambrientos han de cultivarse tierras marginales de fácil erosión, talar selvas
y envenenar la biosfera con pesticidas. No se puede alimentar a los hambrientos
y proteger nuestro ambiente.
Por
supuesto que deberíamos alarmarnos por el modo en que la agricultura industrial
daña los recursos y a las sociedades, así por poner unos ejemplos no
sistemáticos:
A las
tasas de destrucción actuales todas las selvas del planeta habrán desaparecido
antes del año 2050.
El uso de
pesticidas mata a decenas de miles de personas al año.
El 25% de
todas las tierras del planeta están fuertemente o moderadamente degradadas,
según Naciones Unidas, lo que afecta de forma importante a su productividad.
Reducción de la biodiversidad, por ejemplo: las 10.000 variedades de trigo
utilizadas por los agricultores chinos en 1949 se reducen actualmente a 300, de
ellas 14 componen el 40% de la producción.
El caso de África
En el Sahel africano durante centenares de años las prácticas tradicionales que
combinaban ganadería, cultivo de árboles y mezcla de cosechas alimenticias
mantuvieron en su mayor parte la fertilidad del suelo y protegieron el suelo de
la erosión por la acción del viento y el agua. Pero en el siglo XIX los poderes
coloniales impusieron a los agricultores locales monocultivos para la
exportación, especialmente cacahuetes para aceite y forraje y algodón para las
factorías francesas y británicas.
El cultivo repetido de estas cosechas arruinó los suelos. Por ejemplo en sólo
dos cosechas sucesivas de cacahuetes Senegal perdió la tercera parte de la
materia orgánica de su suelo.
En el Este y Sur de África los europeos tomaron las tierras fértiles y bien
irrigadas. Desplazando y confinando a los africanos a tierras marginales los
europeos hicieron la superpoblación inevitable.
Con la Independencia el patrón se intensificó para generar divisas que
financiarían los modos de vida de las élites urbanas y realizar inversiones
industriales. Los poderes postcoloniales ejercieron nuevas presiones para
producir más. A lo que se sumó la caída de los precios de exportación.
Debido a
las características del suelo y el clima de la mayor parte del continente
africano el modo más adecuado para producir comida es el pastoreo. La difusión
de las cosechas para exportación confinó los rebaños a áreas más reducidas
produciendo el sobrepastoreo lo que explica su vinculación con la pobreza.
El caso
USA
En el "modélico"
país tenemos un ejemplo de cómo no es la presión de la población la que conduce
directamente a la degradación de los suelos. Según algunas fuentes los USA
presentan el más severo problema de desertificación. Se calcula que desde el
siglo XVIII el 30% de la tierra agrícola ha sido abandonado a causa de erosión,
salinización y anegamiento. Un tercio de la capa superior del suelo se ha
perdido.
El 90% de la tierra agrícola de los USA se erosiona.
|