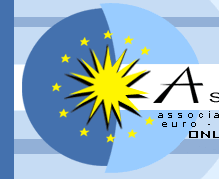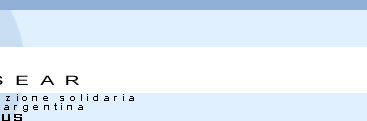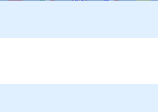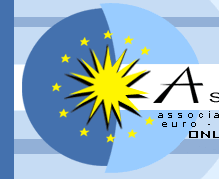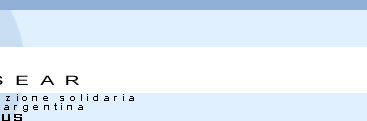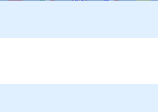DERECHOS HUMANOS
Argentina: Viaje al interior
del pañuelo blanco
Inés Vázquez
Madres de Plaza de Mayo
Sobre la
superficie del pañuelo blanco, las Madres de Plaza de Mayo han escrito textos
diversos que borran y contienen al anterior.
El discurso del vacío, el
del encuentro individual con los hijos, el de la reivindicación colectiva.
Palimpsesto forjado en punto cruz y tela batista: del blanco inicial al nombre y
la fecha de cada hijo o hija desaparecidos, luego, el pequeño gran paso de un
camino de incontables leguas, bordar allí la consigna aparición con vida como
anagrama imaginario y persistente de los hijos.
Pero esta fluencia de una a otra escritura no encierra un devenir calmo, viene
atravesada de contradicciones, luchas, desgarros, de asunción de nuevos
compromisos y de una combatida terquedad.
Además de su interior profundo, el pañuelo es muchos pañuelos y antes que nada,
pañal: identificación para sí y frente a otros, encuentro con la lucha de los
hijos, lazo de unión solidaria con el mundo y el país, pancarta lado a lado de
la Av. de Mayo, logo, ofrenda a quienes se ama y respeta, disparo acusatorio
contra los verdugos, bandera.
Un
símbolo rodeado de símbolos
La
lucha de las Madres de Plaza de Mayo se ha constituido con asiento en una
dimensión simbólica poderosa, contundente, inconfundible.
Al
hablar de dimensión simbólica no me refiero a un despliegue profuso de sentidos
ideales, pero con poca resonancia práctica, como a veces se interpreta la
recurrencia a estos términos. En primer lugar, con ellos englobamos una serie de
prácticas que articulan, al menos, tres aspectos: una materialidad específica,
un prisma de sentidos conceptuales y una considerable carga emotiva. La
instancia emotiva juega aquí en dos direcciones: evocando (trayendo a escena) un
sentido especialmente valorado, y por otra parte, proyectando ese sentido en una
práctica concreta que, como tal, vuelve a reunir en una nueva secuencia
temporal, materialidad, sentido y emoción.
Las
prácticas simbólicas características de las Madres, como el pañuelo, la marcha
circular, las consignas, surgen en relación directa con una realidad material
irreductible: la represión genocida, por un lado, la propia vida parida por
ellas de manera incontrastable, por el otro. De este modo, en las condiciones de
producción de sus símbolos está presente no sólo un sentido ideal sino también
un sentido material. Al mismo tiempo, esas prácticas simbólicas acompañan y son
parte de combativas políticas de resistencia y denuncia. Por esta doble causa de
estar imbricadas a la realidad material, concreta, estas prácticas simbólicas
son profundamente transformadoras y nunca "meramente simbólicas" o sustitutivas
del cambio real.
Por
el contrario, incluso en un sentido más amplio, definimos con estos términos
(prácticas simbólicas) un campo específico de la actividad humana, que alcanza
sus propias intensidades, que triunfa o fracasa, produciendo y valiéndose de un
lenguaje propio, y que forma parte inescindible de la realidad misma.
En otro orden de
consideraciones, esta dimensión simbólica no escapa a la incidencia de las
relaciones de poder y por ese motivo aparece en el centro de las luchas,
entreverada por contradicciones menores y mayores, realidades móviles por las
cuales discurre y a las cuales contribuye a plasmar en instantes de historia, es
decir, en hechos político-culturales, que al mismo tiempo que surgen, definidos
e irrepetibles, comienzan a transformarse.
El
pañuelo blanco de las Madres se inscribe en la creativa producción simbólica que
este movimiento social no ha cesado de proveer al patrimonio cultural de la
resistencia contra la opresión.
Ese
fragmento simbólico, si bien tiene su propia gestación y su propio desarrollo
dentro de la gestación más amplia del movimiento de las Madres, brota rodeado de
otros símbolos, igualmente particulares en su nacimiento y evolución, los que
entre abril y diciembre de 1977, irán otorgándole identidad al grupo de mujeres
que ha resuelto una acción pública y colectiva contra la represión y el
ocultamiento de los dictadores. [1]
Esos
fragmentos se concatenan en la acción, creando un universo de significaciones de
gran impacto político: La Plaza de Mayo como dimensión espacial e histórica
donde ubicarse frente a un agresor que simula no tener rostro; los días jueves
como ritmo temporal que permite establecer una frecuencia y, con ella, un
regreso; la marcha circular como desafío a la lógica represiva y, por el
trasdós, como determinación ética plena de resignificaciones en su esencial
permanencia; el mismo nombre adjudicado, las Madres locas de la Plaza de Mayo,
un poco estigma de los opresores, un poco descripción veraz de la situación
horrorosa a que las ha arrojado el secuestro de sus seres queridos; el silencio
inicial, desnudo, luego rodeado y enriquecido por la expresión a viva voz de sus
demandas, paulatinamente organizadas en consignas, sobre todo a partir de los
meses posteriores al Mundial de Fútbol de 1978.
Todos
estos fragmentos simbólicos interactúan con la adopción del pañuelo blanco, en
una práctica social y política que se irá descubriendo inédita y decisiva en la
ruptura del régimen de terror implantado por los militares. Esta visión
multifacética e interactiva de los procesos identificatorios que estoy
consignando, pretende resaltar la perspectiva de construcción en el análisis de
la identidad político-cultural del movimiento. Contrariamente a lo que cierta
naturalización surgida del contacto actual con sus manifestaciones puede
sugerir, esa identidad que observamos, tan delineada, contundente, no nació
completa y resuelta de una sola vez, se ha ido construyendo en la lucha (y el
proceso de construcción, como la lucha misma, no termina...). Cada uno de esos
fragmentos simbólicos, aislados artificialmente para su análisis, es fruto de
una interacción dialéctica y colectiva con la realidad, cada uno de ellos, para
alcanzar ese particular status de singularizar una lucha y un sujeto colectivo
único, debió pasar por la prueba endogrupal de su aprobación, de su eficacia, de
su potencialidad.
De la
cruz al punto cruz
Un
tiempo antes de la adopción del pañuelo blanco, surgió entre ellas la idea de
portar un clavo enganchado en sus ropas, evocando los clavos de Cristo y
estableciendo una relación directa entre aquel sufrimiento de la crucifixión y
el que las afligía. Avistando ese clavo, las madres que empezaban a congregarse
en la Plaza de Mayo y que no se conocían aún, podían ubicarse y entablar un
diálogo con mayor confianza. Este símbolo, de una fuerza dramática y
comunicativa innegable, que cumplía una misión práctica precisa y, además,
resumía y liberaba un dolor extremo, sin embargo, tuvo poca vigencia dentro del
grupo. No pasó la prueba de la aceptación colectiva e, insospechadamente,
permitió construir identidad en torno a otro símbolo -el pañuelo blanco-, cuando
las circunstancias volvieron a reclamarles una forma eficaz de identificación
entre la multitud y los desconocidos.
Parece evidente que, en el deslinde grupal de esta forma identificatoria (el
pañuelo/pañal en vez del clavo de Cristo), está en ciernes uno de los rasgos
fundamentales en la configuración ideológico-política de las Madres: la
preferencia de las representaciones de la vida por sobre las de la muerte. Y
esto, tan temprano como octubre de 1977.
Dos
acontecimientos fechados ese año dan inicio a la práctica del pañuelo blanco.
Tanto la participación en la procesión anual de la Iglesia Católica a la
basílica de Luján (octubre/1977) como la presencia en la Plaza San Martín de
Buenos Aires, durante el homenaje que Cyrus Vance, Secretario del Departamento
de Estado de los E.U., realiza al pie del monumento al Libertador
(noviembre/1977), les exige al grupo de madres lograr ser vistas.
Por ellas
mismas, en un caso, por la prensa y los representantes extranjeros, en el otro.
El pañuelo, entonces, en sus primeras apariciones, será una pieza
identificatoria utilizada, en principio y por un período relativamente extenso,
fuera de la Plaza de Mayo.
Es
interesante observar cómo, en el episodio de Plaza San Martín, mientras están
apostadas en las escalinatas que conducen al monumento, aunque algunas de las
Madres lo llevan puesto, otras lo usan todavía como un pañuelo, es decir,
agitándolo todas a la vez para llamar la atención sobre sus presencias.[2]
Pero
a medida que lo incorporen como práctica grupal propia, el pañuelo incorporará,
a su vez, nuevos valores sociales. No es que ese pañuelo atado a la cabeza no
mantenga correlatividades con formas de uso similares, sobre todo en las
tradiciones de las mujeres campesinas; pero resulta evidente la novedad aportada
por las Madres, en el sentido de que su uso del pañuelo sobre la cabeza, no
guarda relación con los fines utilitarios hasta entonces conocidos de esta
prenda (amparar del sol, recoger los cabellos, realzar el rostro, abrigar,
etc.), aunque pueda recostarse culturalmente sobre esos gestos. El nuevo uso
elaborado por el grupo da paso a la plenitud comunicativa del símbolo: un
pañuelo blanco, una madre de desaparecidos.
Durante un tiempo, los pañuelos, que se van incorporando en forma gradual a la
escena de los jueves alrededor de la Pirámide, permanecen totalmente blancos.
Las asociaciones posibles para esta primera presentación rondan la idea de
vacío, ausencia, pérdida. Quedarse en blanco como fruto de la desaparición de un
hijo. A la vez, sobre la tela, se ha definido un espacio abierto a partir del
cual pueden incorporarse múltiples grafías. O ninguna.
¿Qué
llevó a las Madres a bordar el nombre de sus hijos e hijas desaparecidos en la
superficie blanca? La reconstrucción de ese camino se torna compleja. Puede
anotarse la intención de comunicar un hecho consuetudinariamente negado por los
dictadores y sus cómplices. Nombres y fechas puestos en circulación como desafío
a la censura e incitación a la pregunta de posibles curiosos.
Se
percibe, también, el contrapunto doloroso entre el paso del tiempo en la total
incertidumbre y la necesidad de asir al presente esas vidas queridas. Una
búsqueda de calidez que no ha menguado al correr de los años.
Pero
creo que ha ocurrido algo más a partir de esa primera escritura: la
superposición en los pañuelos blancos de la acción de denuncia de las Madres de
Plaza de Mayo con las vidas ya adultas de sus hijos. Puede comprobarse que, para
ellas, no se trata únicamente del pañal que, en el momento de máxima
desesperación, trae al hijo desde una imagen regresiva, protectora, con fuerte
acento emotivo. El descubrimiento, a través de la propia experiencia, de algunas
claves del horror que les toca vivir, ha ampliado su visión del mundo. Al datar
los pañuelos con la fecha del secuestro, las Madres incorporan para sí y, en un
segundo tiempo, para la sociedad, las historias políticas que hacen
retrospectivamente significativas esas fechas marcadas.
En
esos pañuelos reconocemos un punto de encuentro entre ambas experiencias
históricas (la de cada madre con la de cada hijo). A la vez, esa escritura, como
antes lo hiciera la superficie blanca, podrá suscitar nuevas búsquedas,
profundizando un proceso de apropiación del conjunto de la experiencia política
protagonizada por los 30.000 hijos, y consecuentemente, generando nuevos textos;
o bien, verá suspendido su devenir, tendiendo a permanecer en la escritura
anterior.
Si
los crímenes tienen la contundencia de esas fechas, los procesos
socio-culturales que estamos consignando escapan a esa precisión, aunque sabemos
que se manifiestan en forma masiva una vez iniciada la década del 80.
Dentro de este ciclo, llama la atención un pañuelo usado por Hebe Bonafini
durante una visita a Europa, desarrollada entre del 1º de febrero y el 30 de
marzo de 1983, en la cual la delegación de Madres que preside recorre España,
Francia, Bélgica, Italia, Alemania, visitando a los presidentes Felipe González
y Françoise Miterrand, y a Juan Pablo II, entre otros dirigentes, a fin de
interesarlos por los crímenes de la dictadura y la situación abierta a partir
del llamado a elecciones. El pañuelo de referencia lleva copiadas las fotos de
sus tres hijos desaparecidos y bajo ellas, sus nombres bordados en punto cadena.
Estamos a principios de 1983, luego de una Marcha de la Resistencia, la segunda,
(diciembre de 1982) en la que por primera vez la población acompaña masivamente
a las Madres, en particular las juventudes de los partidos políticos, redivivas
después de la acelerada descomposición del régimen, tras la derrota militar en
las Islas Malvinas.
La
incorporación de las fotos ampliadas de los desaparecidos al contexto general
del reclamo en las calles, se inscribe en el marco de las transformaciones
políticas de este período y forma parte de un proceso que, a la vez que busca
darle humanidad a la figura de los militantes secuestrados, absolutamente
demonizada por el discurso represivo de militares y civiles ("apátridas",
"nihilistas", "no argentinos", "terroristas", "delincuentes subversivos", etc.),
invade, con sus miradas plenas, directas, los ojos huidizos de quienes creen
protegerse del terror simulando indiferencia. Es en este marco que emergen las
fotos de los hijos desaparecidos en el pañuelo citado. Al mirarlo, tenemos la
impresión de que se han reducido al máximo los vacíos, siendo ocupada casi toda
la superficie blanca con la doble grafía de la escritura y la imagen. También en
este pañuelo podemos observar la expresión de un momento límite en la referencia
individual a los hijos, que busca restituir cuerpo e identidad a quienes los
represores han pretendido borrar definitivamente.
Y
como momento límite, abrirá una nueva etapa para las Madres.
Ligado a este período de cambios en la situación política del país, comienza a
emerger, tras larga maduración y como concepción básica del entramado ideológico
de las Madres, el principio de socialización de la maternidad. Un riquísimo
proceso, muy poco estudiado en sus vastos alcances personales y sociales, a
través de cuyas etapas, las Madres arriban a la síntesis teórica por la que
todos los hijos pertenecen a todas las madres y en ese sentido, están en el
mismo nivel de afecto, reconocimiento y reivindicación. Ensamblada con otras
elaboraciones conceptuales de gran profundidad y productividad histórica, tales
como la consigna aparición con vida [3], esta maternidad socializada comienza a
dar batalla contra los intentos del poder dictatorial, primero, y del gobierno
constitucional, después, de partir el reclamo colectivo mediante la política de
exhumación de cadáveres NN, a los que se requiere identificar, obviamente, caso
por caso.
Las
Madres advierten la perniciosa maniobra subyacente al desentierro de miles de
restos humanos: el reenvío al día anterior a la convocatoria de Azucena
Villaflor a la Plaza de Mayo; es decir, la vuelta a la peregrinación individual,
el disciplinamiento de cada madre detrás de los huesos de cada hijo, más la
consecuente desarticulación de un movimiento que ha construido su poder de
resistencia y enfrentamiento sobre la fuerza de lo colectivo.
Téngase presente la importancia, ya señalada, de la opción preferencial por las
representaciones de vida, temprana y nodal en la conformación del grupo, para la
elaboración de este rechazo histórico a la entrega de cadáveres. Con él, las
Madres reafirman sus propias categorías, vitales, construidas a partir del deseo
y probadas en la lucha en cuanto a su poder desenmascarador del sistema
opresivo.
Esta
nueva síntesis teórica, no sin quebrantos (entre los que se cuenta el
alejamiento -por este motivo, entre otros- de las integrantes de la Línea
Fundadora, en enero de 1986), se irá deslizando a sus emblemas. El pañuelo
cambia, muchas Madres adoptan, también para éste, la consigna aparición con vida
y el nombre de la entidad a la que pertenecen, Asociación Madres de Plaza de
Mayo, bordándolos en punto cruz y reemplazando la anterior escritura, la del
nombre y la fecha de cada hijo o hija.
Este
nuevo texto expresa, también, un nuevo posicionamiento político: no hay
retroceso en el camino transitado hacia la conciencia colectiva y la
socialización de la maternidad; tampoco hay ruptura entre aquellas vidas,
altamente politizadas, revolucionarias, y sus propias vidas de luchadoras.
Con
el primer término de este posicionamiento, la Madres rechazan la entrega de
restos humanos a nombre de los hijos que puedan ser identificados: sólo la vida
(la que ellos supieron vivir) los identifica y contiene; con el segundo término,
burlan la pretensión dictatorial de interrumpir definitivamente el proceso
histórico a través de la muerte colectiva, y lo hacen incorporándose ellas
mismas a la continuidad del proceso e invitando a otros y otras a imitarlas: la
aparición con vida se plasma solamente cuando más vidas se disponen a la lucha.
Otros
caminos del pañuelo blanco
Si el
interior del pañuelo parece estabilizarse en la síntesis descripta, nuevas
transformaciones operan, permanentemente, en torno a su empleo y significado
social.
Disparo. Existe una instancia, construida en diversos momentos, en que el
pañuelo se autonomiza de la práctica de los jueves, las marchas y el propio
cuerpo de cada madre, y en parte, camina solo. Uno de esos momentos lo
representa la elección del logo correspondiente al periódico Madres de Plaza de
Mayo, que comienza a editarse en diciembre de 1984: los pañuelos en semicírculo
acechan a una gorra militar sentada en el banquillo de los acusados. Un pañuelo
blanco=una Madre de Plaza de Mayo; un gorra militar = un asesino.
Durante la lectura de la sentencia en el juicio a los ex comandantes (9 de
diciembre de 1985), el pañuelo vuelve a vibrar como madre contra asesino. En la
oportunidad, los jueces pretenden que Hebe Bonafini se saque el pañuelo o que
abandone la sala porque, argumentan, lleva un símbolo que la identifica
políticamente. El argumento es real, pero la impugnación, escandalosa. Los
militares enjuiciados, la propia policía que custodia el recinto y forma parte
de las fuerzas represivas del genocidio, asisten a la audiencia uniformados con
el atuendo de muerte que los caracteriza, sin que despierte irritación alguna
entre los miembros del tribunal.
Recorramos la foto que recupera uno de esos enfrentamientos: los fiscales
Strassera y Moreno Ocampo intentan convencer a Hebe para que se quite el
pañuelo, con un ademán calcado entre ambos hombres y muy canchero: "¿qué te
pasa?", las yemas juntas, la mano hacia arriba. El pañuelo se dibuja nítido
frente la frivolidad de esos gestos que, en lugar de apoyar el derecho (y el
honor) de blandir el emblema que resquebrajó el poder terrorífico de los
acusados, vergonzosamente se suman a su reprobación.
Por
fin, le sacan el pañuelo, pero ella extrae otro y otro y otro, y augura: "Doctor
Strassera, lo que pasa es que el pañuelo blanco va a ser la única condena en
este juicio..." Apenas unos minutos después, comenzarán a escucharse las
primeras absoluciones para los asesinos.
Logo.
Pronto, el pañuelo se hace emblema deliberado de la Asociación Madres de Plaza
de Mayo (AMPM), reemplazando al original, que sugiere una especie de antorcha
formada por las iniciales del grupo, a las que se entrelaza una azucena, en
recuerdo de Azucena Villaflor, la madre que las movilizó a la plaza y las
impulsó a organizarse.
Reparemos en que estas metamorfosis no suceden caprichosamente, sino en
contrapunto con la realidad política que las Madres enfrentan. Con anterioridad,
he señalado la coexistencia del pañuelo blanco con otras prácticas simbólicas de
inextirpable pertenencia. Sin embargo, a su hora, las AMPM no elige para su
identificación visual ni la Plaza de Mayo, ni el círculo alrededor de la
Pirámide, ni las posibles representaciones del silencio, ni la marca jueves como
grafía temporal, fácilmente asociable a su lucha. Si todos estos fragmentos
simbólicos son ricos en significaciones y en especificidad respecto de la
historia del grupo, ninguno como el pañuelo blanco hace causa común con los
hijos (según las reescrituras que ya he apuntado) y, muy particularmente, con
los hijos grandes y plenamente vivos, los que tenían mucho andado antes de que
los criminales les asignaran una fecha para su desaparición.
Ahora
bien, si el cambio no es caprichoso y responde a un posicionamiento frente a la
realidad, ¿qué es lo que está sucediendo para que deseen ser visualizadas de
otra manera por la sociedad?.
En
años en que el gobierno de Alfonsín consolida la impunidad para la mayor parte
de los represores denunciados, mientras gana espacio la condena retórica a los
métodos represivos de la dictadura, haciendo a un lado el repudio de los
objetivos políticos del genocidio, estas Madres eligen reivindicar la lucha
revolucionaria de los hombres y mujeres del 70, como forma de poner al
descubierto la complicidad de los nuevos demócratas y diferenciarse de quienes
prefieren no abundar en los pasos previos de los desaparecidos. Y su icono para
esta etapa pasará a ser ese pañuelo blanco recorrido por los proyectos
transformadores de aquellos militantes.
Pancarta. Justo en el centro de esos años de vergüenza ética, las Madres cumplen
el décimo aniversario del inicio de su lucha (30 de abril de 1987), y en esa
oportunidad cubren la Plaza y, lado a lado, la Avenida de Mayo, con pañuelos que
rezan "Cárcel a los genocidas", firmados por muchos miles de personas de todo el
país y del mundo. La nueva escritura, acuñada en pañuelos que recorrerán
kilómetros y pasarán por las manos de personas solidarias muy distantes entre
sí, no ha sido impresa al pasar. Esa consigna, que reemplaza deliberadamente a
la anterior -"Juicio y castigo a los culpables"-, condensa una de las mayores
síntesis políticas lograda por las Madres: la de comprender que la justicia
burguesa no puede hacer justicia sin autoacusarse; la de exhortar a los sectores
populares a una acción concreta, indeclinable: encarcelar a los criminales.
A la
vez, la socialización del pañuelo (en plan de lucha, no como objeto de
adoración), pone en manos de esos tantos miles que los rubrican, el compromiso
de llevar adelante esa sentencia justa.
Ofrenda. Una vez emprendida su socialización, el pañuelo, en ocasiones, se hace
ofrenda; pero insisto, no ofrenda para una adoración formal, que agota el
movimiento simbólico en la reproducción de esa misma adoración, sino ofrenda que
obliga a una autodefinición ético- política, a una acción que desborde el
símbolo hacia la realidad y, a la vez, pueda nutrirlo con las transformaciones
logradas en ella. Así, las Madres han celebrado el reconocimiento hacia otros -
solidarios, éticos, compañeros-, entregándoles uno de aquellos pañuelos
portadores de la firma y la sentencia popular contra los asesinos. [4]
Disparo II. En las tarjetas postales de Buenos Aires, ésas que sólo suelen
comprar los turistas, y que, por lo común, muestran una pulcritud ciudadana
irreal, sin conflictos, se ha colado el pañuelo blanco. Aéreas de la Plaza de
Mayo o primeros planos de la Pirámide, y en el relieve de las baldosas rosadas,
los dibujos blancos, pintados hace ya varios años por militantes solidarios con
las Madres. Cuando a fines del 2001, los manifestantes necesitaron defenderse de
los represores mandados por De la Rúa, Mestre, Mathov, Santos a "desalojar la
plaza", las baldosas, con sus fragmentos blancos, volaron por al aire a desviar
gases, a derribar policías pertrechados para la guerra, a proteger el socorro de
los heridos. Otra vez el pañuelo cumpliendo su destino: perseguir y condenar a
los criminales, servir a los que luchan.
Bandera. En diciembre de 1996, al iniciar la 16ª Marcha de la Resistencia y tras
haber cumplido "mil jueves" (en junio de ese año) trazando el camino sin fin,
pero con puntos de llegada, de la Plaza de Mayo, las Madres estrenan bandera,
con mástil. Aunque el gobierno de la Ciudad Autónoma, lo arranca de cuajo, una
vez retirada la multitud que ha asistido a la marcha de 24 horas, la bandera
tiene ya un destino social y se multiplicará en las manos de los concurrentes a
las sucesivas convocatorias que emprenderán las Madres.
Un
fondo azul, el pañuelo blanco en el centro, el nombre de la entidad arriba y la
consigna "¡Ni un paso atrás!" al pie. En una primera aproximación, desorientada,
podría uno preguntarse para qué necesitan las Madres una bandera, si no cumple
esa misión el propio pañuelo de sus cabezas. Sin embargo, su largo aliento
político ha visto más lejos y ha comprendido que la bandera, como
resignificación de todas las mutaciones del pañuelo, permite materializar un
proyecto del que ellas se han propuesto ser puente. El de continuar, con
renovadas vidas y prácticas políticas, el proceso revolucionario gestado por sus
miles de hijos. Por eso, esa bandera no deja de agitarse en las manos de nuevos
y decididos jóvenes, y vuelve a flamear portada por los estudiantes de la
Universidad Popular, a partir de 1999; esa bandera se pide con orgullo en las
movilizaciones piqueteras y no alcanza para tantas manos, y así se la ha visto
resistir en la Plaza del 20 de diciembre de 2001, en brazos de militantes
desconocidos que, contra toda furia de represores y cómplices, han hecho propia
esa nueva vida del pañuelo blanco.
Inés Vázquez, Marzo, 2002
(Nota escrita para la Revista Locas, editada por la Asociación Madres de Plaza
de Mayo, de próxima aparición).
Notas
[1] Como se
sabe, el 30 de abril de 1977, un grupo de madres de desaparecidos, convocadas
por Azucena Villaflor, acude a la Plaza de Mayo a fin de entregar una carta a
Videla y obtener así respuesta sobre la desaparición de sus hijos.
[2]
La foto que documenta el hecho, difundida por la agencia AP (21/11/77),
representa el primer registro fotográfico de las Madres de Plaza de Mayo en la
prensa.
[3]
De antigua presencia en el movimiento de madres y familiares de desaparecidos,
pero definitiva y controvertidamente asumida, como piedra angular de las Madres
de Plaza de Mayo, hacia el año 1980, luego de reiteradas afirmaciones de
militares y civiles acerca de la categoría de muertos para los desaparecidos.
[4]
Recientemente, ellas han repartido entre los manifestantes esos pañuelos, así
signados, humedecidos en vinagre o limón, antes de partir al cacerolazo que
Duhalde prometía reprimir y reprimió (25/01/02).
|