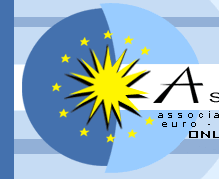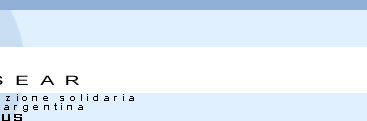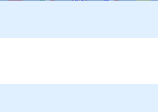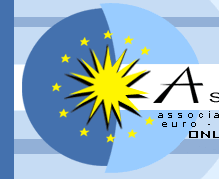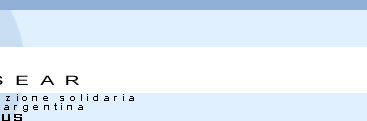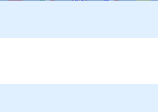|
Nora
Ciapponi analiza el proceso electoral y sus resultados y sostiene que han
puesto de relieve la necesidad de profundizar sobre el proceso abierto en el
país a partir de la rebelión popular de Diciembre del 2001.
Que el motor fundamental de
la rebelión popular tenía como telón de fondo la catástrofe económica y social
que vivía el país, lo que fue sintetizada por Claudio Katz en tres componentes
centrales: a) la crisis capitalista de conjunto; b) la de un país emergente en
el proceso de globalización: c) las especificidades propias del modelo
argentino: desnacionalización, privatización de los resortes básicos,
acelerada destrucción del aparato productivo en beneficio de las grandes
multinacionales y la banca, pérdida de independencia (recolonización) respecto
al imperialismo, no sólo por la abultada deuda sino también por el control
político y económico del Fondo y gobierno de EE.UU. Así -planteábamos- nuestro
país había ido más lejos que ningún otro en las transformaciones neoliberales,
lo que llevó no sólo al cuestionamiento del 'modelo' como introdujo el debate
sobre el capitalismo mismo en sectores de la población.
Caracterizabamos el estallido
como un movimiento profundamente democrático que cuestionaba al conjunto del
régimen político y a cada una de sus instituciones, como identificaba a los
organismos internacionales, las grandes multinacionales y al FMI como parte de
los responsables de la destrucción del país y del conjunto de la sociedad.
Polemizando con distintas
expresiones de la izquierda nos negamos a caracterizar el proceso con
analogías extraídas de la experiencia rusa (para las cuales estábamos en el
período de Febrero de 1917 en tránsito prácticamente inexorable a Octubre).
Luego de algunos meses nos fuimos inclinando a definir la situación como
'crisis orgánica' (Gramsci) dada por la rebelión/irrupción espontánea de
amplios sectores populares en las que la burguesía pierde el control y la
representatividad, pero en la que los sectores obreros y populares no pueden
ofrecer todavía una alternativa transformadora. Pensábamos que ello era así
porque si bien había habido innumerables luchas previas antes de la rebelión
(luchas provinciales, de movimientos de desocupados, etc.), la misma
representaba algo nuevo y cualitativo y no una prolongación del proceso
anterior. Para ello tomábamos las elecciones de Octubre del 2001 con la gran
cantidad de votos bronca como un importante hecho anticipatorio del proceso
abierto en Diciembre del 2001.
Señalábamos también que la
rebelión iniciada no tendría un carácter ascendente, sino que estaría
atravesado por un período relativamente largo de convulsiones, transiciones y
mediaciones, de avances y retrocesos, ya que -como generalmente ocurre- las
fuerzas populares no partían (aunque sí de experiencias muy valorables), de
una acumulación previa de experiencia, organización y conciencia políticas.
La emergencia duhaldista
Debatiéndose en su crisis, la
burguesía fue logrando a partir del gobierno Duhalde, dar pasos hacia el
reestablecimiento del orden a través de distintas medidas: el inicio de una
lenta recuperación económica luego de 5 años de aguda recesión que le
permitieron atemperar en gran medida los críticos efectos que le siguieron a
la devaluación; la estabilidad del dólar, el logro de las metas fiscales; el
lanzamiento de extendidos planes de ayuda social; la reprogramación de los
depósitos saqueados (separando de esta manera las reivindicaciones de los
distintos actores sociales); el triunfo que significó dejar en pié a la Corte
Suprema de Justicia; la reapertura de las negociaciones con el Fondo
Monetario; y por último, el llamado a las elecciones. Aunque agudamente
golpeada la burguesía (con sus partidos e instituciones en crisis) de la mano
del gobierno Duhalde, se fue logrando paulatinamente un nuevo
'reordenamiento'. Claro que con momentos de grave crisis como los vividos en
el mes de Julio del 2002 al desatarse la brutal represión (muertes de
Maximiliano y Darío) lo que fue respondido por una contundente y combativa
movilización popular. Acorralado así el gobierno, y sin más dilaciones, se
concretó el llamado a elecciones.
Signos de recuperación
económica
Los distintos indicadores
vienen mostrando signos de recuperación económica, los que parecen ir más allá
de 'un veranito', centrada fundamentalmente en la sustitución de importaciones
y la agroexportación. Industrias como la metalmecánica, textiles, calzados y
otros rubros alcanzaron aumentos que superan el 100%, generándose de esta
manera un aumento global industrial en torno al 20%, Sin embargo -según lo
reconocen diversos analistas- estos aumentos se estarían logrando por la vía
de la sustitución de las importaciones pero no por una mayor demanda de
consumo o de inversión. El 60% de la población empobrecida no consume, los
supermercados siguen registrando achicamientos de hasta el 30% en sus ventas y
el poder de compra salarial ronda entre un 27 y un 35% por debajo de los
registros de Diciembre del 2001.
Según manifiesta el propio
Lavagna 'no se saldrá de la crisis sólo con exportaciones', porque aunque
sectores de la burguesía estén recuperando grandes márgenes de rentabilidad u
otros piensen en invertir en el país favorecidos por la devaluación y la
rebaja salarial que la acompañó, sigue sin haber créditos para poner en
movimiento a un numeroso sector productivo quebrado y/o paralizado.
El gran interrogante
planteado entonces es si estamos transitando la conocida 'recuperación' tras
un agudo colapso (efecto rebote), o ella ya definiría tendencias hacia una
levantada de la economía. Seguramente la respuesta estará en gran medida en
las negociaciones y/o acuerdos próximos con el FMI, para lo que el nuevo
gobierno cuenta con un escenario muy constreñido y limitado.
Mientras tanto, una aguda
brecha y desigualdad se sigue produciendo y reproduciendo con niveles más que
dramáticos para un amplio sector de la población, no sólo por hambre, sino
también por el deterioro de la salud, de la educación, la vivienda y el
transporte, lo que da claras muestras de las catastróficas consecuencias de
los planes implementados en la década del 90, de la recesión de los últimos 5
años como de la más reciente devaluación implementada por el gobierno Duhalde.
Un año y medio de
experiencias y enseñanzas
Abarcar y sintetizar las
importantes conquistas populares que se fueron logrando a lo largo de casi un
año y medio representa una fundamental necesidad, la que no puede más que
iniciarse aquí y en sus trazos más gruesos.
Lo primero que tenemos que
señalar es que la aguda crisis de representatividad manifestada marcó (con sus
alzas y bajas) todo el período, convirtiéndose en el principal motor de las
nuevas y fundamentales experiencias que desarrolló el movimiento popular. Ello
fue así por dos razones centrales: 1) la crisis económica y social fue tan
profunda y rápidamente extendida que llevó a que amplios sectores populares
tomaran en sus manos la resolución de los problemas; 2) esta actividad fue
realimentada por la ausencia de la mayoría de las instituciones del estado en
los primeros meses del 2002, las que perdieron el control de sus funciones
como de la situación. De esta manera irrumpieron a la escena política millones
de personas (luego de una década de pasiva y aceptada delegación), abarcando
un abanico de nuevos sectores provenientes de distintos estratos sociales
(clase media abruptamente empobrecida, desocupados, comerciantes, pequeños
industriales en bancarrota, distintos estratos de estafados por el robo de los
depósitos, propietarios de créditos impagables, productores del campo,
comunidades indígenas, obreros abandonados por huída de los patrones, etc.)
los que con sus propias demandas y organismos se movilizaron una y otra vez
para reclamar y/o repudiar lo instituido. Este proceso de irrupción y acción
que hemos llamado movimiento profundamente democrático puso en tela de juicio
no sólo al conjunto de las instituciones del régimen como rechazó -en estrecha
combinación- al modelo económico y político imperante.
Como algunos sociólogos
plantean, la pobreza y degradación que vergonzosa y solitariamente venían
sufriendo 'entre cuatro paredes' millones de seres humanos, se extendió
vertiginosamente como tomó estado público, y en el proceso fueron
reconociéndose los distintos sectores como víctimas de una misma y única
catástrofe social.
De la misma surgieron nuevos
actores sociales que fueron más allá de sus propias demandas, entre ellos
profesionales e intelectuales que pusieron su saber al servicio de las
necesidades populares. Pero también hubo un cambio en la conducta de millones
de personas que de manera colectiva y con distintas formas organizativas
establecieron nuevas relaciones sociales. Se ganaron así los espacios públicos
de plazas, veredas, edificios, calles, rutas, hospitales, escuelas y bancos,
tradicionalmente vedados a la comunidad, los que fueron reapropiados para
construir una nueva manera de hacer política.
Sin embargo, ese importante
abanico de actores, no contó en el período que estamos analizando, con los
trabajadores ocupados (industriales y públicos) , los que si bien
'simpatizaron' con las demandas del conjunto de la sociedad, se mantuvieron
expectantes sin prácticamente participar activa ni solidariamente con las
experiencias fundamentales que se desarrollaron. En este sentido -y aunque la
burocracia sindical permaneció oculta por el repudio popular en todo el
proceso- no dejó de actuar para controlar y disciplinar a los ocupados de
manera corporativista.
La potencialidad de los
trabajadores (peleando contra el desempleo) se reflejó sin embargo en las
fábricas recuperadas por abandono de los patrones, varias de las cuales se
fueron convirtiendo en referentes para la construcción de nuevas relaciones
sociales, especialmente los casos de Zanon y Bruckman, ya que muestran al
conjunto de la sociedad una alternativa de clase a la catástrofe económica y
social llevada adelante por la burguesía y sus representantes políticos.
La movilización logró sus
picos más altos en el período abarcado entre las jornadas de la rebelión hasta
aproximadamente Mayo del 2002, alcanzando una nueva gesta importante en los
meses de Junio-Julio ante el asesinato de los jóvenes piqueteros. En la baja
de la movilización fueron confluyendo varios elementos: a) el reordenamiento
crítico, pero reordenamiento al fin que fue logrando paulatinamente el
gobierno Duhalde; b) la lucha hegemonista-aparatista entablada entre las
distintas organizaciones de izquierda en los distintos movimientos y que
culminó con la división en distintos actos el Primero de Mayo del 2002 seguida
por la desaparición de los intentos de coordinación-centralización de Parque
Centenario; c) el desgaste signado por movilizaciones permanentes que no
obtenían tampoco ninguno de los reclamos (recordemos las de todos los viernes
o los uno y mil llamados de la izquierda a movilizarse a uno y otro lugar),
sin que se pudiera avanzar en la discusión de una proyección política
estratégica como de construcción de organismos superadores de la atomización
de los procesos. Finalmente, y ya ante un reflujo, los hechos del mes de Julio
en el Puente Pueyrredón terminaron con el llamado a elecciones por parte del
gobierno Duhalde, lo que abrió una nueva mediación.
Estos importantes límites y
dificultades del proceso hicieron que el movilizador y popular grito 'Que se
vayan todos', no lograra avanzar hacia propuestas alternativas, dado que no
surgieron otras formas de representación política como tampoco nuevas
instituciones de poder popular, vacíos que siguen siendo aprovechados por la
burguesía para avanzar en la reinstalación de 'su' orden.
Las elecciones
Sin otro escenario y
alternativas, con apatía y descreimiento en los candidatos como en las
elecciones mismas, pero con avidez para derrotar a Menem; millones de personas
acudieron a las urnas, alimentadas por la fuerte campaña desarrollada a través
de los medios.
Pocos días antes de las
elecciones, sin embargo, amplios sectores populares se solidarizaban con las
obreras de Bruckman repudiando el desalojo y la represión, (o quienes viven en
los edificios cercanos escondían a manifestantes tras la persecución
policial), a la par de prepararse para votar a los candidatos burgueses en las
elecciones del domingo. Fueron a votarlos también contra López Murphy y Menem
que llamaron a terminar con la usurpación de la propiedad privada, los cortes
de ruta y/o felicitando en el caso de Bruckman la acción de la Justicia y de
la Policía Federal.
El indudable éxito que obtuvo
el gobierno al lograr una alta participación electoral no escondió la ruptura
del bipartidismo, lo que hizo emerger un nuevo escenario de fragmentación como
manifiesta volatilidad del voto. La necesidad de que estos resultados
electorales deban ser analizados en el marco del proceso abierto en Diciembre
del 2001 fue completamente confirmado al conocerse el escandaloso retiro de
Menem del ballotage. Un Duhalde que se mostraba triunfante por haber 'evitado'
el enfrentamiento mafioso de las internas, termina con una mayor reapertura de
esa crisis en el pre-ballotage. Un Presidente (Kirchner) que pensaba subir con
más del 60 % de los votos tuvo que aceptar un magro 22 %. Un gobierno y
burguesía que se ufanaban de recomponer las instituciones, terminan con un
saldo crítico por no poder aplicar las reformas constitucionales diseñadas
para estos casos (ballotage).
Las mezquindades de una
dirigencia en crisis aparecieron en toda su dimensión. La crisis y 'depresión'
sufrida por Menem ante una segura y amplia derrota en el ballotage fue
utilizado para poner en vilo al conjunto del país y a sus instituciones, para
terminar pateando el tablero sin dejar de pegar a Duhalde, (haciéndolo
responsable por no haber convocado a las internas) como debilitando a
Kirchner. Su caída, sin embargo no se explica por las campañas o artilugios
Duhaldistas, sino por las poderosas fuerzas sociales que decidieron hacerlo
llegar a su fin.
Menem como el conjunto de la
vieja dirigencia política -divorciada como nunca antes de la mayoría de la
sociedad- sigue creyendo que con maquillaje puede hacer retrotraer la
situación, tratando de encuadrar la reivindicación por nuevos dirigentes
políticos y formas de representación, en los mismos hombres e instituciones
que la mayoría social cuestiona. Esa lucha puede adquirir en uno u otro
momento, distintas formas (ayer golpes y escraches - hoy urnas con descrédito)
pero es necesario no perder de vista que el cuestionamiento seguirá actuando
sobre los intentos de gobernabilidad que pueda implementar la nueva
administración Kirchner. Las profundas dudas e interrogantes populares así lo
confirman: ¿Para quién gobernará? ¿Intentará un gobierno de consenso con aires
renovadores ? ¿Podrá tener juego independiente de la mafiosa estructura del
P.J. que le permitió llegar al gobierno?
Evidentemente estos problemas
siguen preocupando también a la burguesía. Sin dejar de preparar la represión,
algunos de sus especialistas vienen estudiando la posibilidad de implementar
reformas políticas que puedan dar salida a graves crisis institucionales como
las vividas en Diciembre del 2001, las que tendrían por objetivo pasar de un
régimen presidencialista a otro de carácter parlamentario.
Una múltiple y sostenida
ofensiva imperialista
Las tensiones y fuertes
presiones por tanto serán muy grandes en el próximo período, no sólo para
nuestro país sino para el Continente, ya que la ofensiva de EE.UU. no se
reduce a objetivos económicos sino también de 'seguridad', para lo que ya
están agendados Colombia, Venezuela y Cuba como de 'alto riesgo terrorista'.
La combinación de presiones económicas, políticas y militares por parte de
EE.UU. hacia los distintos gobiernos pondrán en juego serias contradicciones
en todos nuestros países como dentro de las clases sociales mismas.
¿Hasta dónde llegará esa
ofensiva en el Continente? ¿Qué espacio tendrán los intentos 'mercosuristas'
impulsados por los gobiernos Lula-Chávez-Kirchner? ¿Cómo se combinarán la
aplicación de las recetas neoliberales que impulsa Lula como disciplinado
alumno en Brasil, con sus objetivos de mayor influencia política y económica
regional? ¿Cómo piensa Kirchner llevar adelante su discurso de 'no ser el
hombre de las grandes corporaciones' y 'de romper con el pasado' ante la
ofensiva imperialista y de las multinacionales?.
Los próximos meses estarán
marcados indudablemente por las gestiones del Fondo. Ya las 'aves negras'
desembarcaron en nuestro país y se instalaron con una oficina permanente para
impulsar 'un programa de reforma global'.
En la agenda de la que hablan
y que por ahora cuidadosamente todos ocultan, hay varios mísiles de alto
calibre:
a) la reforma bancaria;
b) el aumento de las tarifas
de los servicios públicos;
c) un mayor ajuste fiscal;
d) un plan de renegociación
de la deuda que supera los mejores pronósticos de crecimiento del PBI;
e) la ejecución de los
remates de las viviendas y pequeñas empresas endeudadas en dólares, etc.
Esta ofensiva económica
recolonizadora se combina con la acción militar perpetrada en Irak y que
amenaza extenderse a otros países, lo que tiene implicancias inmediatas para
el mundo y el continente en cortos tiempos, acelerados también por la recesión
económica que sufre EE.UU. Estos fundamentales temas escondidos en los
escritorios de Kirchner-Duhalde-Lavagna, aparecerán en toda su dimensión en un
corto plazo.
Las contradicciones que se
avecinan, por tanto, son de una extrema tensión, dado que mientras el
imperialismo se prepara para una ofensiva mayor, un amplio sector de la
población quiere que el gobierno impulse una política de distanciamiento de
las exigencias del FMI hacia un proyecto productivo que recupere el país.
Estas tensiones que se dirimirán en un próximo período y en la lucha misma,
son las que en definitiva marcarán la debilidad o fortaleza de los pasos dados
por la burguesía en el terreno institucional. No olvidemos que las fuertes
demandas pendientes van a entrar en contradicción con los pasos que dé el
gobierno, especialmente si el mismo continúa cediendo a los condicionamientos
impuestos por el FMI, las privatizadas y la banca, los que representan para la
fresca memoria colectiva, los más acérrimos enemigos para cualquier posible
recuperación. Todo indica que no habrá pocas tensiones en el próximo período,
donde se vislumbran enfrentamientos como nuevos realineamientos en un marco de
ostensible inestabilidad marcada por poderosas fuerzas que -de manera más
aguda y global que nunca- se construyen y proyectan mucho más allá de nuestras
fronteras.
Es necesario -dada la
heterogeneidad de actores sociales- hacer un análisis crítico de las
experiencias asamblearias, movimientos de desocupados, fábricas recuperadas,
etc. y a lo que nos dedicaremos en próximos números.
Entre ellos podemos contar a
la Cátedra de Derechos Humanos de la UBA, a los Economistas de Izquierda
agrupados para dar una respuesta programática a la crisis; los Ingenieros que
se pusieron al servicio de los emprendimientos productivos o las fábricas
recuperadas, etc.
El gobierno de Duhalde se
comprometió a obtener un superávit fiscal consolidado (Nación y Provincias)
del 2,5 % del PBI y a sostener a mediano plazo un saldo primario anual
-significativamente mayor que en el 2003. Hasta junio, el superávit a alcanzar
es de 4.500 millones de pesos y en todo el año debería llegar a los 11.000
millones (!). |