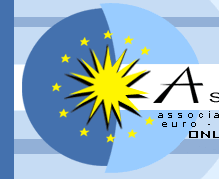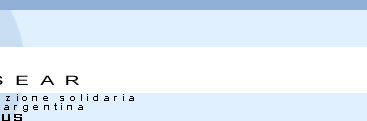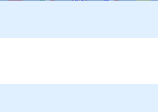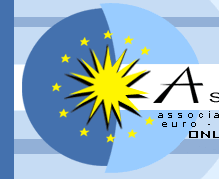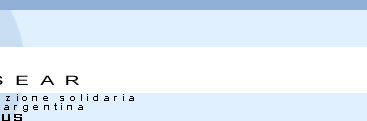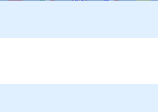NO AL ALCA
EL ALCA VISTO
DESDE LOS EEUU
por
James Petras
Tenemos que
insistir para que la mayoria de la población se de cuenta de este aberrante plan
con el cual colaboran muchos de nuestros gobernantes a nuestras espaldas.
Los banqueros
estadounidenses sueñan con el ALCA.
Mientras que el conjunto de
América Latina lo considera una triste pesadilla.
James Petras nos
introduce en un interesante análisis.
Las conversaciones
y entrevistas de los hombres de negocios y de los banqueros de Wall Street, las
opiniones de los editores financieros y de los representantes del gobierno en
Washington y la lectura de periódicos económicos y documentos públicos nos
indican que el ALCA goza de un apoyo entusiasta y casi unánime en este país. La
confederación sindical AFL-CIO (American Federation of Labour merged with
Congress of Industrial Organisations), que en cualquier caso carece
prácticamente de poder, está tratando de imponer tarifas a las exportaciones de
América Latina para proteger a los trabajadores estadounidenses, pero si hacemos
abstracción de algunos grupos afines a iglesias cristianas y de las
organizaciones latinoamericanas de solidaridad que se oponen al ALCA, el resto
de la opinión pública estadounidense ni siquiera conoce la existencia de este
acuerdo comercial.
Tales premisas nos
permiten plantear diversas preguntas: (1) ¿Cómo es posible que tras el fracaso
de las políticas de libre mercado aplicadas durante las dos últimas décadas en
América Latina y la pobreza cada vez mayor que sufre México bajo el NAFTA (,i>
North American Free Trade Agreement) exista un respaldo tan firme por el ALCA?;
(2) ¿Por qué sería necesario el ALCA, si las compañías multinacionales
estadounidenses y europeas han prosperado bajo el actual marco neoliberal? y (3)
¿En qué aspecto de la estrategia de guerra global de la administración Bush
encaja el ALCA?
La transición,
desde los beneficios exorbitantes al ALCA - Entre los años 1990 y 2002 -la "edad
de oro del neoliberalismo"- los bancos y las compañías multinacionales
obtuvieron un trillón de dólares en beneficios, intereses de la deuda y regalías
provenientes de América Latina. Además, la elite latinoamericana expatrió cerca
de novecientos mil millones de dólares de "dinero sucio" (fondos de origen
ilícito) por mediación de los bancos estadounidenses y europeos. Éstos, durante
el mismo periodo, adquirieron más de 4000 lucrativos bancos públicos, compañías
de telecomunicaciones, de transportes, petroleras y mineras, y de venta al por
menor en toda Latinoamérica, pero sobre todo en Argentina, México y Brasil.
El superávit del
comercio de los Estados Unidos con América Latina compensó más del 25% de su
déficit con Asia o más del 50% con Europa.
Las tasas de
beneficios e intereses de las compañías multinacionales y de los bancos
estadounidenses en Latinoamérica duplicaron y triplicaron su rentabilidad en los
Estados Unidos. Dichas empresas, al relocalizarse en el cono sur, fueron capaces
de reducir sus gastos laborales en un 70 a 80%; la parte del mercado de venta al
por menor en Latinoamérica se incrementó de manera exponencial por mediación de
los bancos y de las compañías filiales, sobre todo en la comida rápida, en los
centros comerciales y en los bienes raíces. En otras palabras, las políticas de
"libre mercado" dieron lugar a resultados diametralmente opuestos: por un lado,
los beneficios más inmensos y la mayor presencia de multinacionales
estadounidenses en América Latina de todo el siglo XX y principios del XXI y,
por el otro, el crecimiento más bajo durante el mismo período en la región,
especialmente en Argentina, Brasil y México. La pobreza y el estancamiento de
América Latina es un producto de la concentración y la centralización de la
riqueza, así como de la expansión de los Estados Unidos.
Los banqueros
estadounidenses son de la opinión que los regímenes "neoliberales" fueron un
éxito resonante y consideran que el ALCA profundizará y prolongará los años
literalmente dorados de 1990 a 2002. Las transferencias masivas de riqueza hacia
el "norte" han limitado la acumulación y el crecimiento local; la privatización
ha conducido a beneficios cada vez mayores y a un desempleo creciente; la
desregulación bancaria ha permitido que los bancos estadounidenses se apropien
de los ahorros locales y transvasen de manera ilegal miles de millones de fondos
ilícitos desde América Latina a los Estados Unidos (entre los cuales se
encuentran los cien millones de dólares que el Citibank desvió a nombre de Raúl
Salinas de Gortari), mientras que, al mismo tiempo, los productores locales se
enfrentaban a elevadas tasas de interés y a un crédito exiguo; el "proteccionismo
y el mercado libre" asimétricos han conducido al control del comercio al por
menor, de las telecomunicaciones y de los bienes raíces por parte de las
compañías estadounidenses, así como a cupos y restricciones a las exportaciones
latinoamericanas de productos agrícolas (cítricos, azúcar, algodón, langostinos,
etc.), del transporte, de los textiles y de otras muchas mercancías.
Si excluimos el
petróleo y los productos de las plantas de montaje -de propiedad extranjera-,
que poseen un bajo valor añadido, el porcentaje de las exportaciones
latinoamericanas en comparación con las exportaciones de los Estados Unidos ha
disminuido considerablemente. Si este inmenso volumen de riqueza que se esfumó
en dirección de los Estados Unidos se hubiese invertido en América Latina
durante la pasada década, el nivel de vida habría aumentado allí un 40% y los
sistemas nacionales de salud y educación habrían mejorado enormemente.
La
conclusión está bien clara: el apoyo de los Estados Unidos al ALCA se debe a los
beneficios exorbitantes que obtienen con las políticas de libre mercado y a la
creencia de que el acuerdo consolidará el marco necesario para la continuidad de
las ganancias. La desintegración de las economías de América Latina y la
descomposición de sus sociedades únicamente entrarían en los cálculos de Wall
Street y Washington si llegaran a producirse revueltas populares, en cuyo caso
Washington está preparado para imponer un control militar, pero no para
modificar las condiciones de explotación.
*Profesor de Ética
Política en la Universidad de Binghamton, Nueva York.
|